 La palabra se hizo carne.
La palabra se hizo carne.
El misterio de la encarnación constituye. el centro de nuestra celebración de Navidad. El constituye el objeto esencial de la fiesta. San Juan lo declara así en el prólogo de su evangelio con una afirmación impresionante: «La palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros…» (1,14). No se conmemora precisamente el nacimiento de Jesús en Belén, ni las circuntancias del nacimiento, ni los acontecimientos que lo rodearon. El misterio subyacente, el misterio de Dios hecho hombre, es más bien el que reclama nuestra atención y compromete nuestra fe en la liturgia de la navidad. Según Newman, ésta es la verdad central del evangelio. Significa que «el Hijo eterno de Dios se convirtió, por un segundo nacimiento, en el Hijo de Dios en el tiempo»‘.
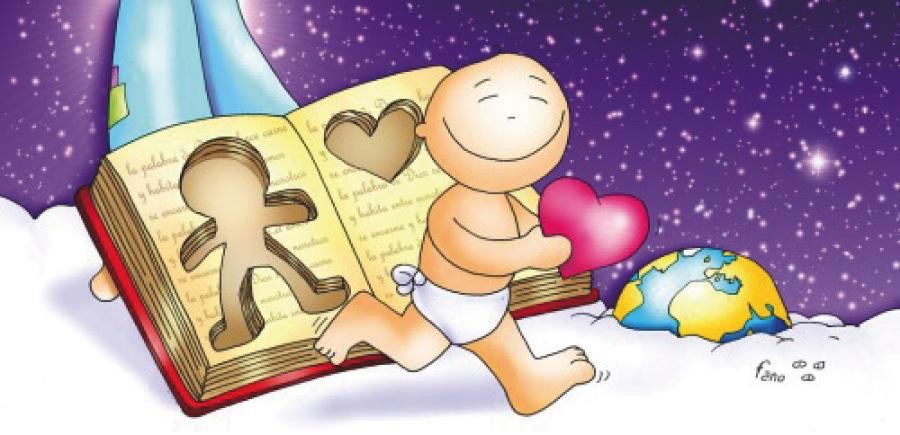 Cuando meditemos en este misterio, quizá arrodillados ante la cuna, recordemos que el niño que contemplamos no es precisamente un niño puramente humano ni tampoco un ser divino bajo apariencias humanas, sino más bien que es divino y humano, el Dios-hombre Jesucristo. En la única persona de la Palabra se juntan dos naturalezas, divina y humana, en una unión más estrecha que cualquiera otra concebible en el orden natural. Llamamos a esto unión hipostática. Significa sencillamente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
Cuando meditemos en este misterio, quizá arrodillados ante la cuna, recordemos que el niño que contemplamos no es precisamente un niño puramente humano ni tampoco un ser divino bajo apariencias humanas, sino más bien que es divino y humano, el Dios-hombre Jesucristo. En la única persona de la Palabra se juntan dos naturalezas, divina y humana, en una unión más estrecha que cualquiera otra concebible en el orden natural. Llamamos a esto unión hipostática. Significa sencillamente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
Se trata de un misterio que sobrepasa la inteligencia humana y que plantea grandes exigencias a nuestra fe. Incluso cuando la fe es robusta, existe el peligro de interpretar mal la doctrina. No es fácil mantener simultáneamente y sin desequilibrio las dos verdades: que Cristo nuestro Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Dada la limitación de nuestra inteligencia, no sorprende que, con intención o sin ella, pongamos énfasis excesivo en una de esas dos verdades, con detrimento de la otra: o concebimos a Jesús sólo como Dios o lo consideramos exclusivamente en su humanidad. La Iglesia ha mantenido siempre las dos caras del misterio. En la liturgia de navidad encontramos esta visión unificada y completa.
No pensemos que la liturgia de la navidad es un tratado sistemático de la doctrina de la encarnación. No es ésa su función. Pero, no obstante, es profundamente teológica. La Iglesia nos enseña en primer lugar mediante la Sagrada Escritura. En las lecturas de las tres misas de navidad y en otras lecturas del breviario se nos presentan algunos de los textos cristológicos más importantes del Nuevo Testamento. Se nos ofrecen para nuestra instrucción, para que los leamos, los meditemos y sean punto de partida de nuestra oración.
A los textos de la Escritura siguen, en orden de importancia, las lecturas tomadas de los padres de la Iglesia. Entre estos últimos encontramos a san Anastasio (muerto en el año 373), el gran portavoz del concilio de Nicea, que declaró que Jesús es de la misma sustancia del Padre; y a san León Magno (muerto en el 461), cuya enseñanza sobre la doctrina de la encarnación fue aclamada en el concilio de Calcedonia, en el año 451. Estos y otros textos patrísticos, desde Hipólito hasta Bernardo de Claraval, expresan la concepción de la Iglesia del misterio.
En los himnos, antífonas, responsorios y otros textos de parecidas características, la Iglesia expresa en una forma más poética lo que se nos enseña en la Escritura, en las lecturas patrísticas y en los credos. Pero incluso esas composiciones se inspiran en los salmos, en los evangelios y en otras partes de la Escritura; y llevan el sello de los dogmas de la Iglesia. Fijémonos, por ejemplo, en el siguiente versículo y responsorio: «La palabra se hizo carne, aleluya; y acampó entre nosotros, aleluya»; o en esta antífona de la oración de vísperas: «En el principio, antes de los siglos, la palabra era Dios, y hoy esta palabra ha nacido como salvador del mundo». En una forma más bien doctrinal, la antífona del Benedictus para la octava de navidad expresa el misterio en palabras que recuerdan el concilio de Calcedonia:
Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable: en Cristo se han unido dos naturalezas: Dios se ha hecho hombre y, sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división.
En verdad es un misterio maravilloso, algo completamente nuevo. En estos días de navidad consideraremos diferentes aspectos de este misterio. Lo primero que causa asombro es la condescendencia divina que implica la encarnación. En la antífona tercera de las primeras vísperas, la Iglesia exclama: «El que era la palabra sustancial del Padre, engendrado antes del tiempo, hoy se ha despojado de su rango haciéndose carne por nosotros» 1. Esta antífona introduce el gran himno cristológico que habla de la kenosis o autovaciamiento de Cristo. Me refiero a la carta de Pablo a los Filipenses (2,6-11); citamos las primeras líneas:
… el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
Conviene que nos detengamos por un instante en esta última línea: «semejante a los hombres». Somos incapaces de llegar a captar toda la profundidad y extensión de esta afirmación; y, en parte por sentido de reverencia, no llegamos a hacer plena justicia a la humanidad de Jesús. No debemos tener miedo alguno de sostener que Cristo fue verdaderamente hombre, semejante a nosotros en todo menos en el pecado. En palabras de Newman, «tiene corazón de hombre, orejas de hombre, deseos y enfermedades de hombre». Se hizo hombre entre los hombres. Compartió nuestra suerte en todas sus manifestaciones. Experimentó nuestras alegrías y tristezas, nuestros temores y ansiedades.
Decir que Cristo se hizo pobre por nosotros es otra manera de expresar esa misma realidad misteriosa. Durante la octava de navidad encontramos este tema en un breve pasaje tomado de san Pablo: «Vosotros ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo por nosotros pobre para enriquecernos con su pobreza» (2 Cor 8,9) 2. El hijo de Dios se hizo pobre asumiendo nuestra carne mortal. Pero no terminó aquí todo: él eligió ser pobre entre los hombres; se contó entre los anawim, los «pobres» de Yavé. Sus padres fueron pobres, Belén y Nazaret eran unas ciudades pobres. Durante su vida pública «no tenía donde reclinar su cabeza» (Mt 8,20). Predicó su evangelio a los pobres y murió por los pobres, desnudo de todo, en la cruz.
Hemos visto su gloria.
Dios se hizo hombre, se hizo niño. ¿Acaso existe algo más desvalido que un niño, dependiente por completo de su madre? Este es precisamente el aspecto de navidad que excita tan fuertemente el sentimiento religioso. El niño en el pesebre, guardado por su madre, que se encuentra de rodillas a su lado, y por san José, ha atraído la devoción popular como un imán. Es ésta una tierna escena que ha inspirado innumerables obras pictóricas y muchísimos villancicos navideños.
Sería equivocado menospreciar este enfoque humanísimo del misterio, aunque algunas de sus expresiones, por ejemplo, en las postales de navidad, son excesivamente sentimentales e incluso triviales. La liturgia no es insensible al elemento humano, que está presente, sin duda, en algunas escenas de Belén. Pero esta atención al sentimiento va unida siempre a la visión teológica, que capta el aspecto divino del misterio. Fijémonos, por ejemplo, en esta antífona de vísperas del 28 de diciembre:
La virgen inmaculada y santa nos ha engendrado a Dios, revistiéndole con débiles miembros y alimentándole con su leche materna; adoremos todos a este hijo de María que ha venido a salvarnos.
Tenemos aquí la nota de la ternura. La impotencia del niño y la solicitud materna de María atraen nuestra compasión. Con todo, predomina la idea de la grandeza de este niño que, al hacerse hombre, no deja ni por un momento de ser el Hijo de Dios y cuya misión en el mundo consiste en salvar a todos.
Lo divino y lo humano guardan equilibrio; a veces contrastan en una especie de antítesis juguetona, como en el verso del siglo v: «Una leche materna que renovaba con fuerza/ que da a los pájaros del cielo su alimento» (parvoque lacte pastus est / per quem nec ales esurit). Aquí la omnipotencia divina es contrastada con la pequeñez de la naturaleza asumida.
La impresión general que nos deja la liturgia no es la de bajeza del niño, sino la de su majestad. Destaca la gloria del recién nacido. Lo aclama como Señor y Rey. Se percibe esto con claridad en la elección de los salmos para la Liturgia de las horas. Algunos de los versículos de esos salmos aparecen también como antífonas en el oficio y en la misa. Esos salmos están tomados expresamente del grupo del salterio que incluye los salmos mesiánicos y regios y los salmos de entronización. El salmo 2, que inicia el Oficio de lecturas del día de navidad, es un buen ejemplo, ya que siempre formó parte de la liturgia festiva en Jerusalén y en Roma. Destaca la realeza de Cristo: «Ya tengo yo a mi rey consagrado sobre Sión, mi monte santo»; y también su origen divino: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy».
Durante el tiempo de navidad y epifanía escucharemos referencias frecuentes a la gloria del rey recién nacido. Podríamos describirla como liturgia de gloria. Y no se trata de exageración alguna, pues el mismo evangelio presenta a Jesús bajo esta luz. San Juan, el cual afirma que «la palabra se hizo carne», nos dice también: «Nosotros vimos su gloria». Los restantes evangelistas y san Pablo comunican idéntico mensaje.
«Que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado…» Escuchamos estas palabras de Isaías en la primera lectura (Is 9,1-7) de la misa de medianoche. Esto nos recuerda que el aspecto externo de este niño no difería en nada del de cualquier otro niño. Nació en circunstancias menos favorables que otros niños. Y, no obstante, nuestra fe nos dice que este niño es el Hijo de Dios. Esto nos prepara para entender lo que el profeta continúa diciendo: «… y su nombre será: Consejero admirable, Dios potente, Padre eterno, Príncipe de la paz».
El amor de Dios revelado.
Consideremos el pasaje de la carta a los Hebreos que se lee en la tercera misa del día de navidad: «Dios, después de haber hablado muchas veces y en diversas formas a los padres por medio de los profetas, en estos días, que son los últimos, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas…» (Heb 1,1-12). De manera parecida, san Juan concluye el prólogo de su evangelio con las palabras siguientes: «A Dios nadie lo vio jamás; un Dios unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer» (Jn 1,18).
El Antiguo Testamento es la historia de la revelación de Dios. En él vemos cómo Dios se comunicó con su pueblo; cómo lo condujo, paso a paso, a un conocimiento más pleno de él; cómo fue desplegando su gran plan para la salvación de su pueblo y del mundo. El habló a su pueblo a través de los acontecimientos de su historia, y especialmente por medio de los profetas, que fueron sus mensajeros e intérpretes elegidos. Uno de estos profetas, Isaías, ha sido nuestro compañero -inseparable durante el adviento, y sus palabras siguen estando presentes en navidad.
Más tarde, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo, «nacido de mujer, nacido bajo la ley» (Gál 4,4). Ya no nos habla a través de mensajeros, sino por medio de un Hijo, su Hijo unigénito. En expresión de san Juan, éste es la Palabra de Dios. El es la palabra que, en forma humana, nos hace conocer quién es el Padre. Este es el «resplandor de la gloria de Dios y la copia perfecta de su naturaleza» (Heb 1,3). Es la revelación del amor de Dios.
Navidad debería ser un tiempo de escucha orante de la Palabra. Dios nos habla en todos los tiempos, pero con poder especial en estas fechas. Nos habla, y debemos escuchar con atención creciente. Se dirige a nosotros a través de su amado Hijo, en el que tiene todas sus complacencias.
Recibir su palabra, estar abierto y dispuesto a responder, exige de nosotros un esfuerzo. Exige una postura de atención y de silencio; no un silencio puramente externo, sino el silencio interior de nuestra imaginación, de nuestros pensamientos y preocupaciones, mucho más importante. Tendremos que crear una zona de silencio dentro de nosotros donde pueda ser escuchada la voz de Dios, una «vocecita suave».
¡El silencio de navidad! La antifona de entrada del segundo domingo de después de navidad evoca la atmósfera de esta primera venida con palabras tomadas del libro de la Sabiduría: «Mientras un silencio apacible lo envolvía todo, y en el preciso instante de la medianoche, tu omnipotente palabra, oh Señor, se lanzó desde los tronos reales del cielo» (Sab 18,14-15). San Ignacio de Antioquía parece tener en su mente este texto cuando habla de «un solo Dios, el cual se habría de manifestar a sí mismo en Jesucristo, su Hijo, que es su Palabra que procedió del silencio».
El mensaje de navidad es, en un sentido, inhablado. En la narración de la infancia que presenta Lucas encontramos de nuevo esta atmósfera de silencio. Hay mucho movimiento, pero pocas palabras. El niño que está en el pesebre no puede hablar. Tendrá que crecer y aprender como cualquier otro niño. Ni siquiera una palabra se nos ha transmitido de su padre adoptivo, san José. María, su madre, habla poco, pero pondera todas estas cosas «en su corazón» (Lc 2,19).
Mas los acontecimientos hablan por sí solos; no necesitan comentario. Son mucho más elocuentes que toda una torrentera de palabras. Nos hablan de la inmensidad del amor de Dios. Así pues, con los pastores, «vayamos a Belén y veamos ese acontecimiento (rema, palabra o acontecimiento) que el Señor nos ha anunciado» (2,15).
Los apóstoles Juan y Pablo hablan de la revelación del amor de Dios en Cristo. El evangelista dice: «En esto se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, en que ha mandado a su Hijo único al mundo para que nosotros vivamos por él» (1 Jn 4,9; hora intermedia de navidad); y estas ideas encuentran eco en el prefacio II: «Hoy llenas nuestros corazones de gozo cuando reconocemos en Cristo la revelación de su amor». San Pablo expone este motivo y los efectos de este amor en la segunda lectura de la misa al alba (Tit 3,4-7):
Pero cuando se manifestó la benignidad y el amor para con los hombres de Dios, nuestro salvador nos salvó no por las obras justas que nosotros hubiéramos practicado, sino por su misericordia, mediante el lavatorio de regeneración y renovación…
¡La benignidad amorosa de Dios! Esto traduce el término latino humanitas (humanidad), que traduce a su vez el griego philantropia (literalmente, «amor al hombre»). Benignidad, compasión, generosidad, son palabras que utiliza Pablo para describir los atributos de nuestro Dios, que se ha dado a conocer más plenamente a nosotros en la encarnación.
Dios dio muchas pruebas de su amor también en el Antiguo Testamento. No se limitó a ser el Dios de justicia, como se ha sostenido a veces.
Pero no llegó a ser conocido plenamente. Algunas almas devotas llegaron a conocerlo como el Padre de Israel y el Dios de compasión tierna, pero el pueblo en general tendió a considerarlo como el Dios de la tremenda majestad. El temor jugó un papel muy importante en la piedad del Antiguo Testamento.
En uno de sus sermones de navidad, san Bernardo contrapone la revelación del amor de Dios en el Nuevo Testamento con la de su poder y majestad en el Antiguo 3:
Apareció la benignidad y humanidad de Dios nuestro Salvador… Antes de que apareciese la humanidad de nuestro Salvador, su bondad se hallaba también oculta… ¿Hay algo que pueda declarar más inequívocamente la misericordia de Dios que el hecho de haber aceptado nuestra miseria? ¿Qué hay más rebosante de piedad que la palabra de Dios convertida en tan poca cosa por nosotros.. ? Cuanto más pequeño se hizo en su humanidad, tanto más grande se reveló en su bondad; y tanto más querido me es ahora.
En esta conclusión encontramos otro aspecto de la navidad. El amor de Dios exige reciprocidad. El prefacio I declara: «Para que, conociendo a Dios visiblemente, él nos lleve al amor de lo invisible». Cristo echa un puente sobre el abismo que separa a Dios y sus criaturas. Dios se ha aproximado al hombre y de esta manera se ha hecho más amable.
El tomar conciencia de que Dios nos ama tanto debería llevarnos a amar a los demás. Amamos a Dios y a nuestros semejantes con el mismo amor. Deberíamos imitar la benignidad amorosa de Dios, la philantropia divina. Lo que llamamos espíritu de navidad, esa actitud de buena y generosa naturaleza que invade a la gente por estas fechas navideñas, es, en realidad, un reflejo de ese amor por la humanidad manifestado en la encarnación. No nos demos por satisfechos con nada que no sea el verdadero espíritu cristiano. Pero no basta el mero sentimiento. En las personas con las que me encuentro, sobre todo en las de menos fortuna, tengo que reconocer el objeto del amor de Dios y servir a Cristo en ellas.
Ha nacido un salvador.
Los ángeles anunciaron a los pastores: «Os ha nacido un salvador que es el Cristo Señor en la ciudad de David» (Lc 2,11). Se proclama su función y misión desde el mismo momento de su aparición en la tierra. ¡Con cuánta frecuencia se aplica a Cristo el título «Salvador» y la palabra «salvación» a su obra! Esa aplicación es frecuentísima en el tiempo de navidad.
Navidad y pascua, los dos polos del año litúrgico, no están desconectados entre sí. De hecho, existe una estrecha afinidad entre ellos. Los padres de la Iglesia tuvieron conciencia de ello; también los hombres y mujeres espirituales de cada época. En nuestro tiempo, Dag Hammerskjold escribió las siguientes líneas la víspera de navidad de 1960: «Para quien mira hacia el futuro, el pesebre está situado en el Gólgota, y la cruz ha sido levantada ya en Belén». .
Para los Padres de la Iglesia, con su visión unificada de los misterios de Cristo, la obra de la redención comenzó y fue realizada parcialmente en la encarnación y natividad. Sin duda sostuvieron firmemente que la humanidad fue salvada por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en modo alguno disociaron su venida a la tierra de la obra redentora como un todo que culmina en el misterio pascual. Para ellos la encarnación era un misterio salvador. No era sólo el comienzo de la salvación y la condición necesaria para su realización, sino que estaba ella misma «preñada del misterio de salvación»‘.
La explicación de esto se basa en que, al hacerse hombre el hijo de Dios, ennobleció la naturaleza humana con totalidad. En virtud de su encarnación, Cristo atrae toda la humanidad hacía sí y le restituye su primera perfección.
A modo de ilustración, volvamos a las tres misas de navidad. Veamos cómo la segunda lectura pone ante nosotros toda la obra redentora de Cristo. Estos textos son: Tito, 2,11-14 (misa del gallo), Tito 3,4-7 (misa del alba) y Hebreos 1,16 (tercera misa). Encontramos aquí frases tales como: «Se sacrificó a sí mismo por nosotros»; «Nos salvó mediante el agua purificadora del renacimiento y renovándonos con el Espíritu Santo»; «Y ahora que ha destruido la impureza del pecado, ha partido a ocupar su puesto en el cielo a la derecha de la Majestad divina». Aquí se pretende centrar nuestra atención en la cruz, por la que se llevó a cabo nuestra salvación. Se nos recuerda también la actividad redentora de Cristo, que continúa en el cielo a través de su intercesión ante el Padre, y en la tierra mediante los sacramentos.
En las lecturas de Efesios y de Colosenses durante los días de la octava encontramos la misma visión global del plan de Dios, centrado en la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Podemos citar otros textos de la liturgia que ilustran lo que estamos diciendo. En un responsorio de navidad se dice lo siguiente: «Hoy brilla para nosotros el día de la redención nueva, largo tiempo preparada, el día de la felicidad eterna». También en las oraciones se evoca frecuentemente la redención; por ejemplo, en la oración final de la fiesta: «Le damos la bienvenida con gozo cuando esperamos la consumación de nuestra redención». En otra oración de la misa al alba encontramos la siguiente petición: «Acepta nuestros dones en esta fiesta gozosa de nuestra salvación».
La verdadera finalidad de la venida de Cristo al mundo no fue la de enseñar y ser luz para los hombres, sino la de redimir a la humanidad. Toda su misión aparece cantada en el segundo prefacio de navidad: «Se hace presente entre nosotros… para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado».
A la luz de estos y de otros textos comenzamos a ver la navidad en su relación con la pascua, la gran fiesta de la redención. Navidad apunta a pascua, que es la consumación de aquélla. Contiene el elemento del sacrificio; pues Cristo, al venir al mundo, declara: «Heme aquí; vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad» (Heb 10,7). Esta nota sacrificial no tiene por qué aguar la alegría de la fiesta. Se limita a completarla. Nos recuerda que nuestra conmemoración no se detiene en el nacimiento y en la infancia de Jesús, sino que abarca toda su vida, desde la cuna hasta la cruz y más allá; y que, en las palabras citadas ya, «la cruz fue levantada en Belén».
El intercambio maravilloso. Uno de los grandes temas de navidad es el del «intercambio maravilloso». El hijo de Dios, al encarnarse, nos otorga participar de su divinidad. La encarnación es un misterio compartido. Esto nos lleva a la teología de la gracia.
En el Oficio de lecturas del día de navidad, el papa san León nos exhorta de la siguiente manera: «Ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, cristiano, tu dignidad…, has sido hecho partícipe de la naturaleza divina». El papa aplica la enseñanza moral de san Pedro, quien declara que nos hemos convertido en «participantes de la naturaleza divina» (2 Pe 1,3-4).
Esta participación de la naturaleza divina es algo adquirido ya; y es, al mismo tiempo, una realidad que puede crecer y desarrollarse. En la oración final de la fiesta pedimos que este «intercambio maravilloso» llegue a la perfección en nosotros:
Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo, concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana.
Esto puede recordarnos otra breve oración que escuchamos en la presentación de las ofrendas en la misa. Cuando el sacerdote echa unas gotas de agua en el cáliz, dice: «Que por el misterio de este agua y este vino lleguemos a participar de la divinidad de Cristo, que se humilló hasta participar de nuestra humanidad». Esta fórmula proviene de la oración de navidad citada anteriormente. La última ha sido adaptada ligeramente para que tenga un marcado énfasis eucaristico, pero la idea es la misma4.
Esta participación de la naturaleza divina, comenzada en el bautismo, es robustecida y profundizada progresivamente por la eucaristía. La oración sobre las ofrendas y la oración para después de la comunión de la misa del gallo sugieren esta idea. En la primera pedimos: «Que por nuestra comunión con Dios hecho hombre nos asemejemos a aquel que une nuestras vidas a la tuya»; y en la segunda decimos: «Que compartamos su vida por completo viviendo como él enseñó». Encontramos con bastante frecuencia esta idea en las oraciones de poscomunión.
Esta misteriosa transacción por lo que Dios toma lo que es nuestro y nos concede lo que es suyo es evocada bellamente en la primera antífona de vísperas de la octava de navidad:
¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre sin concurso de varón (sine semine), nos da parte en su divinidad 5.
Tan real es esta participación en la naturaleza divina, que los padres de la Iglesia pudieron hablar de la «deificación» del hombre mediante la gracia. Asociamos esta idea especialmente con los padres griegos; pero también se puede encontrar entre los teólogos de Occidente, especialmente en los escritos de san Agustín. Se resume esta doctrina en el aforismo: «Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios». Es, sin duda, una afirmación fuerte que subraya la realidad de la gracia sin hacer desaparecer, sin embargo, la distinción entre el creador y la criatura.
En una lectura para el 30 de diciembre, san Hipólito explica cómo la palabra hecha carne nos deifica. Dice: «Dios ha prometido también otorgarte todos sus atributos, una vez que hayas sido divinizado y te hayas vuelto inmortal». Y concluye con estas palabras: «Dios no es pobre, y te divinizará para su gloria». El papa san León afirma la misma verdad de una manera más apropiada (lectura para el 31 de diciembre). Declara que el Salvador «se hizo precisamente hijo del hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios».
Compartimos la naturaleza divina mediante la unión con el Hijo. Somos introducidos, a través de esta unión, en la vida intima del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra deificación es la consecuencia de nuestra adopción divina. Cristo es por naturaleza Hijo de Dios; nosotros lo somos por gracia. Por nuestra incorporación a él nos convertimos en «hijos en el Hijo» (filii in filio), según la expresión de Emile Mersch.
El misterio de nuestra adopción divina, que se hace realidad para cada uno en el bautismo, tuvo su origen en la encarnación. La misa del gallo, de navidad, comienza con las palabras de la antifona de entrada: «El Señor me dijo: tú eres mi Hijo; hoy te he engendrado» (salmo 2,7). En el contexto litúrgico, el Padre eterno dice estas palabras a su Hijo. Hablan del origen divino de Cristo antes de que el tiempo comenzara, y de su nacimiento en un momento de la historia. Pero estas palabras se dirigen también a nosotros, porque no estamos separados del Hijo amado en el plan del Padre. En su Hijo encarnado, Dios Padre reconoce y abraza a sus hijos, que somos nosotros.
Comprender en la oración que somos de verdad los hijos de Dios es, sin duda, una de las mayores gracias que puede regalarnos navidad. Algunas almas particularmente favorecidas tuvieron esta intuición de manera permanente. Columba Marmion comprendió esto con todo su ser. Santa Teresita de Lisieux emprendió y vivió esta doctrina en su caminito de infancia espiritual. También para nosotros tiene que convertirse en una realidad.
Si Dios se digna dirigirse a nosotros como sus hijos, nosotros nos atrevemos a llamarle Padre. En realidad, nos atrevemos a llamarle con el nombre más personal e íntimo de «Abba». San Pablo aprendió esto en la oración, y comparte esta experiencia con nosotros: «Y porque sois hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre, de suerte que no eres ya esclavo, sino hijo» (Gál 4,4-7, segunda lectura para la octava de navidad).
Puesto que compartimos todos los misterios de Cristo, el día de su nacimiento lo es también del nuestro. Su nacimiento de la virgen María es para nosotros el «comienzo de una vida nueva»; y al celebrar esta fiesta conmemoramos nuestro «sagrado comienzo». Esta es la idea del papa san León, a quien damos la palabra para que cierre este apartado dedicado a la significación de navidad:
… Mientras adoramos el nacimiento de nuestro Salvador, resulta que estamos celebrando nuestro propio comienzo (sacra primordia). Efectivamente, la generación de Cristo es el comienzo del pueblo cristiano, y el nacimiento de la cabeza lo es al mismo tiempo del cuerpo 6.
…………….
1. Liturgia de las horas, 1, 335.
2. Fiesta de la sagrada familia, Liturgia de las horas, I, 357.
3. De los sermones de san Bernardo, Liturgia de las horas, I, 380-81.
4. Liturgia de las horas, 1, 356.
5. Liturgia de las horas, 1, 410.
6. Liturgia de las horas, 1, 404. La última línea dice en latín: «Generatio enim Christi origo est populi christiani, et natalis capitis natalis est corporis».


